Ustedes saben que los irlandeses, los gaélicos insulares, son sexagesimales, como nosotros ahora, los europeos modernos, somos centesimales. Por eso la preocupación lírica y mágica constante de los soñadores celtas de antaño era llegar a conseguir anotar los sesenta nombres de las sesenta hadas que había en la isla de San Patricio, hadasbenéficas y constantemente en activo, generalmente habitantes de las verdes colinas trebolares o de las claras fuentes. O a veces de una piedra movediza, o de unas antiquísimas ruinas.
El único daño que hacían estas hadas era con su ingenuidad, pues siendo inocentísimas le concedían a un hombre o una mujer unos dones que, sin que las hadas lo sospechasen, terminaban conduciendo al galardonado a una horrible tragedia y a la muerte. Veían un mozo hermosísimo, los cabellos dorados, gran jinete y hábil con la lanza, y le echaban encima profecías de heroico comportamiento –geasa se llama este voto que se hace por otro, y cuyo cumplimiento es inexcusable–, y, sin comerlo ni beberlo, el mozo que naciera soñador y apático, o sosegado domesticador de galgos y palomas, se encontraba de hoz y coz en el mundo de las grandes aventuras, con dragón hostil, con campeones que le arrebataban la esposa, con espectros y otros malignos, y con navegaciones por mares turbulentos.
En algún monasterio, como en San Lorenzo O’Toole, tuvieron un periodo determinado, durante el gobierno de un santo abad, los sesenta nombres, y fue de rúbrica allí el rezar, diciéndolos, pidiendo a Dios que las hadas nombradas se estuvieran quietecitas, no dando premios a nadie, salvo en la inevitable noche de San Juan.
Dos veces hubo que cambiar la lista de los sesenta nombres, según O’Bervrey, debido a que en el transcurso de los siglos dos hadas se pasaron al gremio de las mujeres normales, y por amor. Una de ellas, más tarde, ya casada, conocida por Mougha de Ceash, se enamoró de un antepasado del gran escritor Lord Dunsany, el autor de Los cuentos de un soñador. Lord Dunsany medía casi los dos metros, pero su antepasado algo más. El hada Mougha lo vio frotarse desnudo contra una piedra movediza que había en las proximidades de Armagh, y que andando el tiempo volaron los ingleses en los días de Lord Essex, porque decían que los espiaba. El hada, que debía ser de una fabricación un poco diferente de la de sus congéneres, sintió la necesidad de ser poseída carnalmente por el joven David, y se presentó desnuda ante él, también frotándose contra una piedra.
–¿Es para bien o para mal? –le preguntó David a la piedra.
Esta se echó a reír a carcajadas, y respondió:
–¡Es para bien!
Y allí mismo, en la dulce hierba de mayo, David tumbó a Mougha. Callaron a la vez los grillos del verde prado y las abubillas que andaban a ellos con su gritito ¡up!, ¡up!, ¡up!… David la encontró sabrosa, la llevó a su casa, la presentó a sus padres y se casó con ella por la Santa Iglesia. Con la pérdida de su virginidad, el hada perdió todos sus poderes y quedó reducida a la condición humana. Dicen que otras hadas se acercaban a la casa de David Killmore, especialmente cuando amamantaba a sus hijos.
La otra de las dos hadas que hubieron de dejar el escalafón fue una tal Lai de Donn, y puede decirse que ésta casi lo fue por santidad. Un padre prohibió bodas a sus hijos, que eran siete, excepto al [mayor], pues no quería que llevasen los bosques paternos –entonces aún había bosques en Irlanda, no habían acabado con ellos los ingleses– a otras familias, conforme a la llamada «ley del terrón», que establecía determinados lazos
de parentesco. El [heredero] se paseaba con su joven esposa, acariciándose y besándose, por la pumarada, dejándose ver de sus hermanos encerrados en una torre. Y éstos desesperaban. Un día en que los seis vieron a su hermano y a su cuñada hacer el amor en el pajar –era una dulce tarde de verano–, se dijeron que mejor que seguir sin goces carnales, y prisioneros de la avaricia y la terquedad paterna, alimentados con sopa de cebada y oveja salpresa, era morir. Y se disponían a darse la muerte, ahorcándose, cuando compadecida apareció ante ellos Lai de Donn y se les ofreció, para lo cual se transformó en seis mujeres diferentes que yacieron simultáneamente cada una con un hermano. Todos fueron muy felices, y el asunto duró en secreto, hasta que murió el padre, y el primogénito liberó a sus hermanos y les permitió matrimonio.
Lai de Donn se fue y quiso volver a las filas de las hadas, a los sesenta nombres, pero las otras hadas la rechazaron. Páidrac Colum, un gran poeta de Irlanda, dice que Lai le había tomado gusto a los besos, a las caricias, al fornicio, y que desde entonces se dedicó a la prostitución en las cercanías del pozo de San Patricio, en el condado de Armagh, la sede primada de la isla. Y de la historia de Lai de Donn proceden las historias que contaban los soldados de Isabel, la Reina Virgen, acerca de las hermosas mujeres que los asaltaban en la centinela nocturna, y puede decirse que los violaban. Era Lai de Donn, vagabunda y carnal, desdoblada en seis mujeres diferentes, y todas excitadas e incansables en el amor. Luego se dijo que todas las hadas de Irlanda eran putas públicas. Mentira.
Yo le he hecho una vez un poema, en mi lengua gallega, a Lai de Donn. Al final le pedía una noche. Yo tenía veinte años y acababa de leer en Colum su historia, la historia de su inmensa obra de misericordia.
___
De la serie «El otro ovillo», Bazaar, nº 18, junio de 1978. Álvaro Cunqueiro, La bella del dragón, Editorial Tusquets, 1991
ê Imágenes: Nigth fairy / Moon fairy, Amy C Nicholls, via elfwood.com


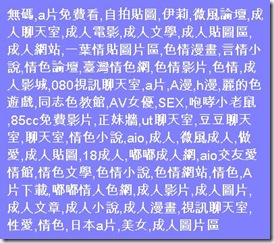


 Dime, hija mía, si tienes un poco de fe, ¿cómo podrás exponerte a tan graves peligros? El baile es una tempestad que destruye todas las flores del alma, las virtudes.
Dime, hija mía, si tienes un poco de fe, ¿cómo podrás exponerte a tan graves peligros? El baile es una tempestad que destruye todas las flores del alma, las virtudes.






